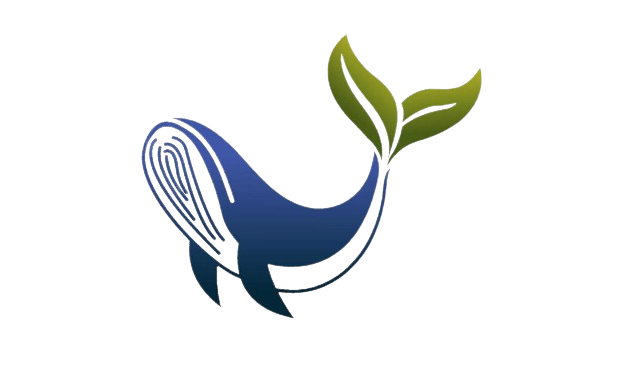Extractivismo y la Torre de Babel
El
pasado 15 de septiembre de 2025, se realizó en la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia una charla
abierta titulada Extractivismo y transición energética, a cargo de la
profesora e investigadora Aleida Azamar Alonso, de la Universidad Autónoma
Metropolitana de México. La conferencia comenzó con una frase que funciona como
disparador y síntesis: "Tú no puedes comprar el viento", tomada de una
canción de Calle 13.

.
Por Facundo Pérez y Mariana Suzan
Esa sentencia encierra un mensaje profundo: hay bienes comunes —como el viento, el agua o la tierra— que no deberían estar sujetos a la lógica de la propiedad ni del mercado. Esta charla resultó especialmente oportuna para generar conciencia, ampliar y profundizar conceptos en un contexto donde, en la provincia de Chubut, persiste una disputa latente y cada vez más intensa en torno a la implementación de proyectos de mega minería de uranio, con todas las implicancias sociales, ambientales y económicas que ello conlleva.
El espejismo del progreso
Azamar Alonso propuso un recorrido histórico para entender cómo llegamos hasta aquí. Desde la Revolución Industrial, los conceptos de crecimiento, desarrollo y progreso se transformaron en dogmas incuestionables. Pero el verdadero punto de inflexión se dio después de 1950: la llamada "Gran Aceleración". En esos años se dispararon el consumo de combustibles fósiles, la extracción de minerales y gas, el uso de fertilizantes y pesticidas, y con ello también las emisiones de carbono, la contaminación del aire, el deterioro de los suelos y la pérdida de biodiversidad.
Lo que se presentó como una era de prosperidad resultó en un proceso de degradación ambiental y social sin precedentes. La investigadora advirtió que detrás del relato del progreso que repiten los gobiernos y las empresas —más trabajo, más dignidad, más crecimiento— se esconden realidades muy distintas: territorios contaminados, comunidades desplazadas, pobreza ambiental y desigualdad estructural.
La palabra "sustentabilidad"
En este contexto, Azamar Alonso puso el foco en la palabra "sustentabilidad". Asegura que existen más de cien definiciones distintas del término, cada una adaptada según la conveniencia de quien la emplea. Gobiernos, corporaciones y organismos internacionales la utilizan como un comodín que puede significar tanto proteger un bosque como justificar una mina a cielo abierto. Esa ambigüedad convierte a la sustentabilidad en una herramienta retórica vacía, más cercana al marketing que a la preservación real de los ecosistemas.
Cuando el daño se convierte en negocio
Otro aspecto clave fue el análisis del impuesto ambiental resumido en la consigna: "quien contamina, paga". Una lógica que, en la práctica, no previene la destrucción sino que la convierte en parte del negocio. Las aseguradoras calculan de antemano cuánto cuesta un "accidente ambiental": cuánto vale una hectárea degradada, cuántos dólares representan los peces muertos de un río, cuánto se indemniza por la intoxicación de una persona. El daño se traduce en números y se acepta como un costo más de la actividad extractiva.
Esa visión se refleja también en la política. Javier Milei llegó a afirmar en una entrevista que si el Río de la Plata tuviera dueño, no estaría contaminado. Una frase que desnuda el trasfondo de esta concepción: lo único que garantiza cuidado es el interés económico. Si no hay costo monetario, no hay problema. El ambiente, los animales y las personas quedan relegados en la balanza frente a la rentabilidad.
Los territorios de sacrificio
El discurso del progreso aparece con fuerza en los proyectos extractivistas de la Patagonia. En Chubut, por ejemplo, existen al menos ocho proyectos vinculados al uranio, bajo la promesa de generar empleo y desarrollo. Sin embargo, en la misma provincia persisten pasivos ambientales de exploraciones realizadas décadas atrás que nunca fueron remediados. Los residuos del uranio —las llamadas "colas"— conservan alrededor del 70 % de la radiactividad original del mineral, lo que implica riesgos de contaminación para suelos y aguas subterráneas.
Estos casos muestran con crudeza que la riqueza prometida se concentra en pocas manos, mientras que las comunidades locales enfrentan pobreza, pérdida de recursos hídricos y daños irreversibles en su entorno.
El valor de la vida en el sur global
Azamar Alonso subrayó un dato que duele: en América Latina la vida de una persona "vale" hasta diez veces menos que en Europa en términos de seguros, compensaciones y costos asociados. Este diferencial explica por qué las grandes corporaciones transnacionales ven a la región como territorio de sacrificio: aquí resulta más barato extraer, más barato contaminar y, en última instancia, más barato pagar por los daños.
La Torre de Babel contemporánea
Se me hace inevitable pensar en la metáfora de la Torre de Babel. El relato bíblico cuenta cómo la humanidad, cegada por su ambición, intentó construir una torre que llegara al cielo, desafiando las leyes divinas. El resultado fue la confusión y la ruina.
Hoy el extractivismo representa nuestra Babel moderna. Cada pozo petrolero, cada mina a cielo abierto, cada bosque arrasado es un ladrillo más en una torre que pretende elevarnos hacia el progreso, pero que en realidad nos acerca al derrumbe. La soberbia de creernos dueños absolutos de la naturaleza nos ha llevado a un punto de no retorno, disfrazando la autodestrucción de avance.
Vivimos en una sociedad donde todo se mide en parámetros económicos, mientras lo esencial queda relegado: el aire que respiramos, el agua que bebemos, la salud de las personas, la vida de los animales. Esa es la verdadera deuda que estamos acumulando y que, tarde o temprano, habrá que pagar.
No hay torre que resista si se construye contra de la naturaleza. Y si no aprendemos a respetar esos límites, el derrumbe será inevitable.