LOS ESTADOS UNIDOS Y LA LEGALIDAD
La ingenuidad, la mala fe, el desconocimiento de la historia y de las realidades geopolíticas, han determinado ciertos pronunciamientos que avalaron el secuestro del dictador Maduro, donde entre la habitual hojarasca dialéctica, de los que cultivan la superficialidad, han sobresalido las palabras "libertad", "democracia", "liberación", celebrando que se había acabado el régimen, porque el justiciero Trump, amante de la libertad, había decidido terminar con la dictadura, y enjuiciar a quien caracterizó como un narco.
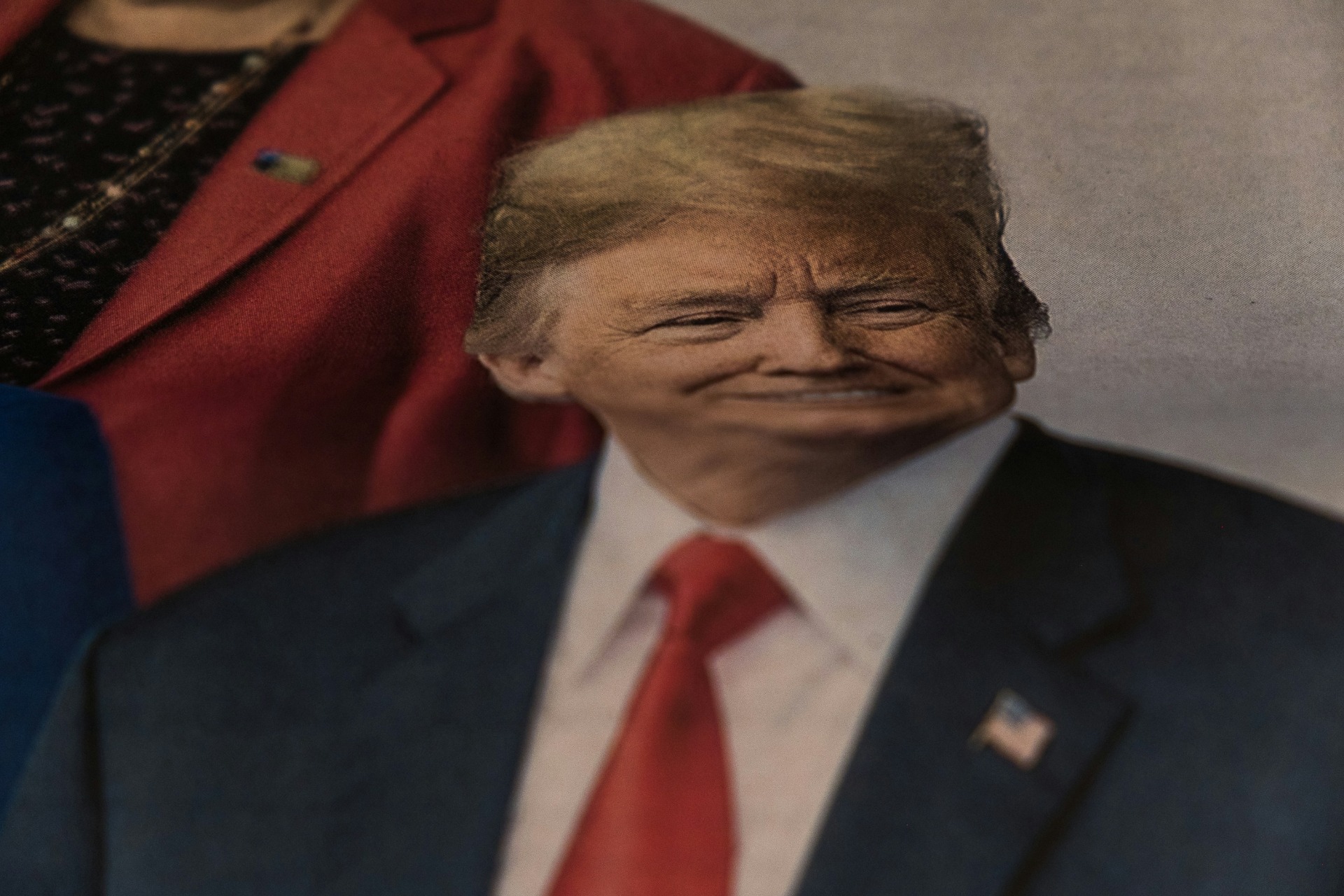
.
Por Alejandro Olmos Gaona
Pero los tontos habituales se habrán sorprendido que Trump en su conferencia del sábado en Mar al Lago, y después el Secretario de Estado Marcos Rubio se refirieron únicamente al petróleo y a los intereses de EE. UU., que eran la prioridad. Se habrán quedado estupefactos que negociara con la vice dictadora Delcy Rodríguez, para que esta siguiera en el poder, con la tutela del bruto norteamericano, y que rechazara a Corina Machado, y que todo lo de las libertades públicas, fuera solo enarbolado, por los que no tienen la menor idea de las realidades que operan en los centros de poder.
Como no podía ser menos el fiel vasallo de Javier Milei, cuyas neuronas, siempre giran en torno a sus obsesiones más primitivas, se apresuró a festejar el secuestro, porque su vocación de mucamo la exterioriza cada vez que puede, ante las actitudes de su patrón.
Los que se atrevieron a hablar de legalidad, han mostrado una supina ignorancia de la historia, ya que la invocación de principios legales resulta absolutamente incompatible con la decisión política de los Estados Unidos, que sólo los utilizan en la medida en que sirvan a sus planes de agresión, de intervencionismo económico, de disciplinamiento político y de expansión territorial. El derecho internacional no constituye para ellos un límite, sino una herramienta instrumental: se lo enarbola cuando legitima sus acciones y se lo descarta cuando las obstaculiza. No hay hipocresía accidental, sino una lógica de poder estructural.
Ese comportamiento no es un desvío contemporáneo ni una patología reciente del sistema internacional, sino la expresión coherente de una concepción imperial que se extiende a lo largo de más de dos siglos. Ya John Quincy Adams advertía que el mundo debía acostumbrarse a considerar al continente americano como el "dominio natural" de los Estados Unidos. Esa afirmación, lejos de ser una metáfora diplomática, fue desarrollada con brutal franqueza por Elihu Root, secretario de Estado norteamericano, quien proclamó la "misión manifiesta" de su país para controlar los destinos de toda América, negando explícitamente la capacidad de los pueblos latinoamericanos para gobernarse y reservando para Washington el rol de tutor, protector y, llegado el caso, soberano de hecho.
La opinión de Root no fue un exceso verbal ni una licencia ideológica, sino la formulación doctrinaria de una política concreta. Richard Olney lo expresó sin rodeos en 1895 al afirmar que los Estados Unidos eran "prácticamente soberanos en este continente" y que su voluntad era ley. William Taft completó esa cosmovisión imperial al anunciar que todo el hemisferio sería estadounidense "de hecho" y "moralmente", invocando una supuesta superioridad racial como fundamento del dominio.
Sería un grave error suponer que estas concepciones pertenecen a un pasado superado. Por el contrario, se proyectan con absoluta continuidad en la política contemporánea de los Estados Unidos hacia América Latina. Lo ocurrido con Venezuela constituye una demostración palmaria: sanciones económicas unilaterales y masivas, —prohibidas por el derecho internacional— operaciones encubiertas, acciones armadas en territorio venezolano y, finalmente, el secuestro del presidente en ejercicio. Todo ello configura una violación múltiple y flagrante del artículo 2, inciso 4, de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso o la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
No se trató de un acto aislado ni de una "medida excepcional", sino de la aplicación concreta de una política que niega en los hechos la igualdad soberana de los Estados consagrada en el artículo 2, inciso 1, de la misma Carta. Venezuela fue castigada no por violar el derecho internacional, sino por ejercer su soberanía al margen de los intereses estratégicos de Washington.
En esa misma línea deben leerse las amenazas formuladas por Donald Trump contra México y Colombia. El chantaje económico mediante aranceles coercitivos, la amenaza explícita de utilizar la fuerza armada, la pretensión de intervenir unilateralmente bajo pretextos de "seguridad", "lucha contra el narcotráfico" o "orden regional", constituyen actos de coacción internacional prohibidos por el derecho vigente. No son exabruptos personales ni gestos retóricos, sino la actualización moderna de una doctrina histórica: someter por la fuerza o por la extorsión a los Estados que no se alinean dócilmente con la política estadounidense.
Frente a esa tradición imperial, resulta particularmente ilustrativo recordar la posición histórica de la Argentina. La Doctrina Drago, formulada en 1902, rechazó de manera categórica el uso de la fuerza para el cobro de deudas públicas y sentó un principio fundamental: ninguna potencia extranjera puede intervenir militarmente en un Estado soberano bajo ningún pretexto económico o político. Esa posición había sido sostenida por Roque Sáenz Peña en la Conferencia Panamericana de 1889, cuando enfrentó abiertamente a James Blaine y defendió el principio de no intervención como piedra angular del derecho interamericano.
Mientras América Latina elaboraba doctrinas jurídicas para limitar el abuso de poder, los Estados Unidos perfeccionaban los mecanismos para eludirlas. Ayer fue el desembarco militar; hoy son las sanciones, los bloqueos, los secuestros de autoridades legítimas y las amenazas abiertas. Cambia el método, pero no el objetivo: imponer su voluntad sin aceptar límite jurídico alguno.
Esas viejas
concepciones, lejos de haberse extinguido, no sólo conservan vigencia, sino que
se han expandido a escala global. Estados Unidos reconoce las resoluciones de
las Naciones Unidas únicamente cuando convalidan sus intereses estratégicos y
las ignora o desacata cuando los contradicen. Venezuela, México y Colombia no
son excepciones, sino ejemplos contemporáneos de una política que jamás aceptó
que el derecho internacional pudiera imponerse a su voluntad de dominación.
