¡Vos podés!: economía de la insatisfacción permanente
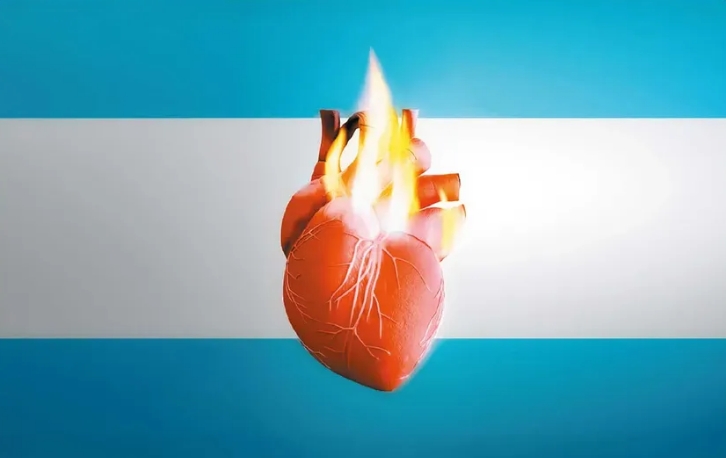
Vos podés, dice el lema básico de cualquier anuncio publicitario, en su tentativa de seducir al potencial consumidor en que nos hemos convertido. O sea: si querés algo, deberías poder obtenerlo. Se supone que cada uno es libre para elegir lo que desea y, también, es responsable por su propio éxito (o fracaso). En tiempos de alta competitividad y falencia de las instituciones públicas, nada está garantizado, de modo que nadie debería desperdiciar sus escasos recursos de tiempo, dinero y energía para dedicarse a algo que no sea lo único importante: Yo. No por casualidad, slogans como Yes, you can, o bien Just do it, Porque tú lo vales y Yo me lo merezco, han tenido tanto éxito en los últimos años.
Por Paula Sibilia - Investigadora, docente y ensayista. Estudió Comunicación y Antropología y un posdoctorado en Université Paris VIII, Francia. "Yo me lo merezco" (2024) es el más reciente de sus cuatro libros.
Pero no siempre fue así: hasta hace algunas décadas, en realidad, Yo no podía (ni me merecía) casi nada. Por más que a veces quisiera algunas cosas. Si es que uno se atrevía a querer lo que fuera, porque mucho de lo que solía desearse por entonces era inmoral o ilegal; o ambos impedimentos a la vez. Un severo Usted debe definía a los ciudadanos de los siglos XIX y XX, que intentaban comportarse de la manera más "normal" posible para no sentirse culpables y recibir sus "merecidos" castigos. Había que reprimirse, en suma, porque los elevados designios de la civilización lo merecían (y podían) mucho más que los salvajes instintos aprisionados dentro de cada minúscula alma secular.
Si no hay dudas de que quiero y debería poder, porque me lo merezco y lo valgo, también es innegable que casi nunca logro nada.
A lo largo de la era moderna, por tanto, las libertades individuales se sacrificaban en nombre de intereses colectivos o trascendentes, sin dejar mucho margen para los vapuleados caprichos del Yo. Sin embargo, las cosas empezaron a alterarse en la segunda mitad del siglo XX. Las rebeliones juveniles de las décadas del sesenta y setenta se ensañaron contra las ajadas rigideces de la "moral burguesa" y esos modos de vivir que se habían vuelto anticuados, provocando cierta reinvención del capitalismo en clave neoliberal.
Entonces todo cambió para que nada cambie: valores como la libre iniciativa y el espíritu emprendedor ofuscaron, con su renovado brillo, a la vetusta virtud de cumplir con las normas respetando las jerarquías tradicionales. Comparado con el glamour de los empresarios, influencers y emprendedores de hoy en día, nada luce más gris que ser un empleado, un proletario o un funcionario del analógico siglo pasado. Junto con esa transmutación o ese rebranding del perfil de los trabajadores, también hubo otros cataclismos: se agrietó el substrato moral sobre el cual se había edificado aquel viejo mundo.
Rumbo al wellness burnout
Esas creencias que se fueron desgastando se sostenían en cierta "ética protestante", como diagnosticó Max Weber en su célebre veredicto de 1905. ¿De qué se trata? Una adaptación más o menos laica de los valores cristianos, que se propagó tras la reforma eclesiástica desencadenada en el siglo XVI, dando a luz al espíritu original del capitalismo. El ascetismo puritano, al transferirse de los monasterios medievales hacia la vida profesional que florecía en las sociedades democráticas del norte de Europa, contribuyó a asentar el deber y la disciplina como vectores cruciales de la era industrial.
Entre sus virtudes más eminentes se destacan la valorización del trabajo y la gestión utilitaria del tiempo terrenal, dos pilares del capital. Y, además, una ambición que hubo que bendecir con otras ceremonias para diferenciarla de la pecaminosa avaricia: la búsqueda de prosperidad material y, por qué no, la obtención de ganancias que permitiera una acumulación de riquezas. Ese aliciente fue gradualmente aprobado y justificado, hasta quedar casi santificado en la flamante moralidad moderna.
Tras la más reciente intensificación neoliberal de las dinámicas del mercado, ese espectro de valores asociados al linaje protestante no se desvaneció: muy por el contrario, parece haberse acentuado hasta el paroxismo con el énfasis en las finanzas y la productividad a cualquier costo. Pero otros de sus rasgos se han fosilizado o están en declive, cediendo el paso a nuevas configuraciones subjetivas y sociales. La primacía de la ley universal sobre el interés particular y del deber por encima del placer, la culpa dictando conductas individuales y colectivas, el respeto incuestionable ante la autoridad y la reverencia por la moderación disciplinada. Todos esos principios se han puesto en jaque. Junto con ellos, se va disgregando también la moralidad hipócrita que los mantuvo en pie, abriendo el horizonte para los renovados cinismos que hoy triunfan.
Hacer siempre y solamente lo que se desea, por ejemplo, fortaleciendo la autoestima en provecho del éxito personal o la autorrealización, es algo que les estaba vedado a los circunspectos ciudadanos decimonónicos. Pero ahora se incentiva: dejó de ser un pecado más o menos vergonzoso —asociado a la soberbia, la vanidad o el egoísmo— para volverse una meta orgullosamente prioritaria. Porque yo lo valgo. En lugar de la obediencia y la culpa, entró en escena algo que parece lo contrario: el irresistible estímulo a consumar incesantemente los propios deseos.
Sin embargo, hay problemas: aunque se agite la bandera de la libre elección individual, esos anhelos suelen ser atizados por agentes externos como los medios de comunicación, el mercado y la tecnociencia, cuyos intereses no suelen coincidir con el bien común ni con la felicidad individual. Articuladas en una alianza frenética que se acentuó desde la década de 1990, con la instauración del credo emprendedor por todo el planeta, esas tres instancias se infiltraron en la vida cotidiana para insuflar todo aquello que cada uno podría ser pero no es, o que podría tener pero (todavía) no tiene.
Las veleidades "libremente" estimuladas en este nuevo suelo moral tienen una vocación centrífuga: cada uno puede, y se supone que debería, hacer lo que quiere.
Una promesa demasiado buena para ser cierta, o para que se pueda realizar. Por eso, lo único que está garantizado es la frustración. Si no hay dudas de que quiero y debería poder, porque me lo merezco y lo valgo, también es innegable que casi nunca logro nada. Una ilustración de esta dinámica corrosiva surge de un informe reciente sobre "la presión para estar bien", divulgado en 2024 por una firma canadiense tras consultar a dieciséis mil personas en quince países: 63% de los entrevistados admitieron perseguir "un estilo de vida 'ideal'", mientras que sólo el 23% se creían capaces de consumar esa expectativa. La aparente paradoja se denomina wellness burnout, un agotamiento causado por el fracaso al competir en la búsqueda de un bienestar espectacularizable.
Consumidores insatisfechos
Al contrario de lo que sucedía con los sobrios ciudadanos, el cliente siempre tiene razón. Lo que no tiene es sosiego ni wellness. Con la digitalización del mundo y el acceso al consumo 24/7 vía internet, todo se exacerbó. Al multiplicarse tanto las opciones disponibles como las chances de concretarlas con un mero clic o scroll en la pantalla, aumenta también la cantidad de deseos frustrados y, en consecuencia, la lista de pendientes: una deuda que jamás logrará saldarse. Al fin y al cabo, el consumidor es alguien insatisfecho por definición: aunque su voracidad sea constantemente excitada, nunca deberá colmarse.
¿Qué se ha hecho, entonces, de aquellos slogans que nos consentían por el mero hecho de ser quienes somos? ¿Nos engañaron? Más allá de los desamparos atávicos que signan a la humanidad como un todo, cada época enfrenta sus laberintos. Si, en la era moderna, un gran motivo de sufrimiento fue interpretado como la necesidad de reprimir o sublimar deseos individuales en nombre de entidades trascendentales, ahora nos enfrentamos a otros desafíos. Algunos son frutos del éxito de luchas y reivindicaciones que tuvieron efectos colaterales imprevistos. En una cultura que incita al consumo ilimitado con base en la libre elección individual, carecemos de recursos para aceptar cualquier fracaso o restricción, para articular consensos y hasta para convivir con los demás.
Tras la descompresión de los deberes disciplinarios de la era industrial, hubo liberaciones muy bienvenidas, pero hay un detalle: aquella contención limitadora que nos sacamos de encima tenía un efecto centrípeto a nivel colectivo, pues reprimía e inhibía las pulsiones propias y ajenas. Lo hacía en nombre de valores considerados superiores y aglutinadores, como la ley, la razón, la patria, la familia, el trabajo, inclusive el decoro y el "bien común" encarnado en la civilización; así como la igualdad, la libertad, la fraternidad y la mismísima democracia. En cambio, los deseos que ahora brotan a borbotones detentan una vocación centrífuga, puesto que tienden a atomizar y polarizar generando caos, rupturas y conflictos.
Al poner al Yo en primer plano, se rechaza cualquier límite a la libertad individual. El problema infernal —como siempre, pero ahora mucho más— son los otros, que siguen existiendo y también reivindican su derecho a ser Yo. El relajamiento de los rigores que marcaban aquella sociedad derivó en la hiperestimulación que pronto entraría en vigor, propiciando una notoria ampliación de las posibilidades existenciales para amplios sectores de la población mundial. Pero la contención limitadora de la era moderna tenía un efecto centrípeto a nivel colectivo porque reprimía e inhibía las pulsiones individuales en nombre de valores que los excedían. Todos debían someterse a la inflexibilidad consensuada de las normas sociales. En cambio, las veleidades "libremente" estimuladas en este nuevo suelo moral tienen una vocación centrífuga: cada uno puede, y se supone que debería, hacer lo que quiere. Eso ocurre más allá de las constricciones antes decididas de común acuerdo (aunque esas convenciones fueran bastante hipócritas en sus pretensiones universalistas y fraternas) y hoy cuestionadas por todas partes (justamente por ese mismo motivo).
Resentimientos polarizadores
De modo que aquella fuerza centrípeta que logró preservar la idealización de una democracia de inspiración burguesa, recurriendo a discursos y otras estrategias ya agotadas, fue desactivada por un violento movimiento centrífugo que no pretende obtener cohesión alguna ni apuesta a fundar un proyecto común. No es el mito de un pacto o contrato pacífico lo que subyace a la fundación de este nuevo territorio, sino un cinismo descaradamente protagonizado por un Yo hiperbólico, desbordado en cataratas de imágenes y palabras que habrían sido inimaginables en la era de la politesse.
A pesar de su explosiva novedad, este fenómeno emitió señales desoídas durante su incubación. Algo se empezó a intuir con el aluvión de trolls y haters que ya contaminaba al cotilleo en internet a principios del milenio: un griterío que se generalizaría poco después, con el triunfo de la sociabilidad enredada y el traslado del debate público hacia los feudos digitales. Ese entrenamiento en la diatriba rabiosa, sacándole chispas a los teclados desde sus trincheras anónimas, terminó siendo contagioso. En pocos años, esas criaturas irascibles se reprodujeron insolentemente: Yes, you can, entonces Just do it. Con el aliento que brinda el apoyo mutuo, capitalizaron la (in)moralidad de los algoritmos para imponer sus ofensas, memes, teorías conspirativas, delirios pseudocientíficos y una agresiva descalificación de los rivales.
"Al hacer de la competencia el principio universal de las relaciones interhumanas", explica el ensayista italiano Franco Berardi, "el neoliberalismo ha ridiculizado la empatía por el sufrimiento ajeno, ha erosionado los fundamentos de la solidaridad y, con ello, ha destruido la civilización social". Así se naturaliza "el salvajismo competitivo: en la lucha por la vida, quien no esté a la altura merece morir". Si algo sale mal, o si todo sigue más o menos igual para ellos, es decir, si continúan siendo "miserables solitarios empobrecidos", siempre habrá un enemigo para responsabilizar: "Culparán de su derrota a los inmigrantes, o a los comunistas, o a Satanás, según su psicosis preferida".
El "espíritu empresarial" penetró en todas las instituciones a lo largo de las últimas décadas, hasta alcanzar el substrato molecular de las subjetividades contemporáneas, para vampirizar las energías vitales como si no hubiera ninguna alternativa a esa cosmovisión mercantilista. Así fue como se ha instaurado este capitalismo furioso de las motosierras y los insultos, combinando ciertas quejas que a fines del siglo XX se habrían considerado residuales por demasiado recalcitrantes, con actitudes disruptivas y provocadoras nunca antes vistas.
Está claro que el programa de estos nuevos populismos difiere de los ideales humanistas que inspiraron al Welfare State o Estado de Bienestar Social, uno de los máximos acercamientos al ideal democrático en términos de igualdad de acceso a la ciudadanía. En vez de proveer servicios públicos gratuitos y de calidad para toda la población, mediante sólidas inversiones en infraestructura, salud y educación, solventados con impuestos y otros recursos comunes, lo que se pretende es desplazar esas atribuciones al sector empresarial y convertirlas en mercaderías ofrecidas a los consumidores sutilmente persuadidos por maniobras publicitarias.
El truco puede ser eficaz, pero no deja de ser un truco. "Uno pierde más de lo que gana, porque pierde su servicio público de salud, su universidad pública y su jubilación, y en cambio gana una exoneración de impuestos que no le alcanzará para pagar ni un tercio de lo que costarán los servicios privados —explicaba el filósofo brasileño Vladimir Safatle en 2019—: En cambio, la ejecutiva y el banquero sólo ganan, porque no tendrán más obligaciones sociales con nadie". Eso demuestra que "el neoliberalismo no es una forma de libertad, sino la expresión de un régimen autoritario dispuesto a usar todos los métodos para no ser cuestionado", agregaba el autor; "no es el coronamiento de la libertad, sino una forma más cínica de tiranía". O, en otros términos, un modo de vida aparentemente inviable, al menos a nivel colectivo, aunque astutamente legitimado mediante una racionalidad cínica que no oculta a qué vino.
Fuente:
